Iba a publicar un videíto muy loco de cuando amanecíamos un día en casa de la Deya y Claudio cogió la laptop para hacer un paneo por la casa con la webcam : ) Pero el texto anterior de Deya, que a muchos ha conmovido, no lo merece, quiero decir tal desenfado, así que decidí afinarme igual y quitar un poco de telarañas al polvoriento archivo de la niña Lia.
Pensaba publicarlo como un y-qué-tú-crees pero me decidí a hacer un post algo más extenso, si bien incompleto y sin revisar, as usual : (
Aunque al final puede que ponga de todas formas el videíto, total, que yo de ceremoniosa ni un pelo. : )
(Ya paro un poco con las caritas...)
¡Los padres! ¡Con los padres la deuda es grande! Aunque mi mamá nos haya hecho pasar las mil y una a mi hermana y a mí (como bajarse de una guagua con nosotras todavía dentro, o hacernos caminar kilómetros y kilómetros con tal de no esperar la guagua indefinidamente; o por el contrario, desperdiciar largas horas enteras esperando en la torturante cola del Coppelia, para que cuando estuviésemos a punto de entrar nos dijeran “hasta aquí” ¡y apuesto a que a muchos de ustedes les pasó también! ¡Cosa tan frustrante!: me acordé porque casualmente el otro día me hicieron lo mismo en la cola de las entradas el teatro Bertolt Brecht); nunca sería suficiente el agradecimiento ni recíproco el sacrificio.
Pero no voy a hablar de mis padres sino de mis bien jodidas memorias de infancia.
Una época dura, sin duda. Mis recuerdos de la época de mi enseñanza elemental y secundaria son realmente espeluznantes, y he tratado de, en la medida de lo posible, mantenerlos bien lejanos en los rincones polvorientos de mi memoria, cada día más ineficiente. Lo que más recuerdo es el cansancio, y el hambre. Como gastaba tanta energía estudiando siempre estaba hambrienta, y como perdía horas en las paradas esperando la guagua siempre estaba muerta de cansancio. Me levantaba con hambre, dormía cinco horas cuando mi organismo necesitaba el doble, desayunaba casi nunca leche, casi siempre los malamente llamados “sustitutos” al lácteo indispensable y me pasaba el día entero hambrienta en la escuela, incluso después de almorzar la consabida carne rusa o el huevo duro, y de merendar mi consabido pan con. (Usualmente timba (pasta de guayaba), sin queso, que intercambiaba o compartía a la velocidad de la luz con mi mejor amiga clarinetista Elízabeth por uno con mantequilla de maní: Elizabeth era sobrina de Gonzalito Rubalcaba y sus condiciones económicas eran incomparables… me acuerdo que una vez mis zapatos terminaron venciéndose del todo, con agujeritos y todo delante en la punta: eran artesanales y su muerte no tardaba mucho en llegar; y ella le pide a su mamá regalarme unos tenis casi nuevos que ya no usaba… La caridad no se estilaba, ni se consideraba tal, o sea, como un acto desinteresado, mucho menos en un ambiente de niños muy estirados casi todos hijos de artistas consagrados. Entonces la tía, la responsable disciplinaria a cargo, una mulata de un nivel intelectual muy pobre, se enteró por accidente y se lo dijo a todo el mundo en la escuela como si fuera algo para avergonzarse y pasar la mayor pena del mundo. Como Elízabeth era mi mejor amiga su regalo por supuesto no era sino un acto de pura amistad, ni siquiera estaba presente la cuestión de ayudar al prójimo, no creo que le importara demasiado si yo necesitaba los zapatos o no, más bien ella quiso hacerle un presente a la persona que quería más. Estás tías estaban un poco perdidas o yo tenía muy mala suerte para llevarme bien con ellas porque otra vez una le dijo a la mamá de otra de mis amigas que yo era una persona muy dominante (¡tenía sólo diez años cuando aquello!). La gente por supuesto cambió el trato inmediatamente. Aquello de que la pobreza es honorable y la humildad una virtud en mi escuela de música no tenía evidentemente ningún sentido. Como esas tengo múltiples historias. Que no vienen al caso, como cuando cogí piojos, que era lo más aterrante y “vergonzoso” que te podía pasar.
Como los niños siempre teníamos tremenda hambre, los vecinos de los alrededores empezaron a vender las llamadas chucherías. Las más populares eran el duro frío de polvo sintético de fresa y frambuesa “Toqui”, y helados a 3 pesos el barquillo. Incluso aquí el estatus económico era fundamental. A mí me daban cinco pesos a la semana, que con el salario de mi mamá de trescientos pesos hacía su estraguito en la economía familiar, además de la mesada de mi papá, interrumpida cuando cumplí los dieciocho, de ochenta pesos creo todos los meses. Esos ochenta pesos yo lo ahorraba siempre que podía para comprarme alguna ropa y los zapatos de la escuela, casi siempre comprados en las ferias artesanales. Los niños nos pasábamos la vida pidiendo “un peso prestado” para los duro-fríos que sólo nos daban más hambre y los panqueques, especie de pasteles insípidos y zocatos de harina y aceite. Los que vendían fiado casi siempre duraban poco porque a la larga nadie pagaba lo que debía. ¡Algunos llegaban a salir a la calle y pedirle a los transeúntes! Eso me recuerda la vez –no hace mucho- que hicimos un letrero en un cartón POR FAVOR DINERO PARA COMPRAR RON y recaudamos cerca de doscientos pesos en media hora en Línea y L, y compramos ron y nos lo tomamos (aunque ya estábamos borrachos) y nos colamos en la piscina del Hotel Nacional como quince gentes: esto sólo demuestra lo siguiente: los infantes cubanos perdimos toda la vergüenza que podíamos llegar a conservar de adultos.
Pero mis peores recuerdos sin duda son las guaguas.
Mi mochila debía pesar alrededor de veinte libras sin exagerar, y cuando además no cargaba con la guitarra, en “caja de muerto” como les llamaban a los estuches de madera, que era el que tenía porque uno de tela costaba muy caro, terminaba con la columna hecha polvo, pero lo peor no era el peso, sino la transportación en sí. Dentro de la guagua era imposible hacerse cargo de la enorme mochila y la guitarra juntas. Terminé siendo especialista, por supuesto, en llevar las dos en el aire sin apoyo y mantenerme en equilibrio, cosa no demasiado difícil porque generalmente íbamos todos tan compactos en aquellos hornos que perderlo o caerse resultaba imposible. Y lo paupérrimo era el tiempo perdido esperando la guagua. Si me pusiera a sacar cuentas diría que me he pasado la mitad de mi vida en la parada de la 23. Y me he leído la mayor cantidad de libros y me he comido innumerables cucuruchos de maní allí mismito. Podían ser dos horas hasta que llegaba, que pasaban a cuatro si no lograba meterme a empujones en la primera guagua. Salía de mi casa de madrugada y llegaba de noche. Nunca era de día. Desde quinto grado empecé a ir sola a la escuela, que quedaba relativamente lejos de mi casa, sobre todo si sólo contaba con el medio de transporte público. Era 1995, 96 y la crisis era terrible. La 23 era un lujo, porque me dejaba justo frente a la casa, pero normalmente tenía que coger la ruta 10, ya desaparecida. La primera parada era a unas dos cuadras de la escuela, en 23 y G. La gente se subía como podía, y la mejor manera sobre todo para los jóvenes varones era por las ventanillas. Allí podían ayudar a sus acompañantes a subir las bolsas y demás cargamento y luego separar los asientos. Ni que decir que casi nunca lograba coger alguno y me pasaba los cuarenta y cinco minutos de viaje (no por la distancia -en automóvil se tarda sólo quince-, sino por la situación de cada parada abarrotada de personas locas por llegar a sus casas, más que tarde. Solían haber dos 10 del Vedado a la Virgen del Camino, por eso era más ventajoso que la 23, que actualmente casi siempre tiene un solo carro funcionando. Pero era preferible perder las horas leyendo esperándola que perder la circulación por ir apretada hasta lo inimaginable, o algo peor al ir colgada con la puerta medio abierta con un estrambótico estuche de guitarra y una enorme mochila al hombro. Yo era bastante menudita en aquella época y la imagen no podía menos que parecer grotesca. Luego en la secundaria aparecieron los camellos. Y todo el que los ha sufrido tendrá por fuerza imborrables memorias desagradables y espantosas suficientes para traumatizar al más vivo y sano mortal. A varios de mis amigos los asaltaron para quitarles las bicicletas, con suerte sin demasiados daños físicos, a muchos otros les robaron de todo en los camellos, mutilando bolsillos y saqueando la más mínima cosa al descuido; pero todos sufrieron alguna que otra experiencia sexual violenta dentro de aquellas siniestras cosas rodantes. Sin pensar las muchas víctimas de atracos y violaciones por pedir aventones a los menos indicados, chapas azules, amarillas, rojas o verdes. La botella -como la prostitución, supongo- es puramente intuitiva, y peligrosa: se tiene que confiar en el instinto y andarse con cuidado para correr con suerte. Uno de mis más fervientes deseos sin cumplir hasta hoy es no tener que volver a montarme en una guagua, repleta de gente. (Otro sería salir de Cuba, eso se cae de la mata: eso algo común para todos los cubanos, que vivimos en una especie de Matrix hasta no atravesar el Atlántico; hay quien dice que a todo cubano le toca por ley natural un viaje, pero conmigo eso está por verse). Yo no puedo darme el lujo de salir a la calle con cuestiones éticas como por ejemplo no montarme bajo ningún concepto en ningún carro o moto militar. Muchas veces no llego a los lugares a causa del transporte. Quienes me conocen saben que no tengo límite de horario, pero paso trabajo para trasladarme por vivir en los barrios marginales. Me muevo en botella pero ésta es muy azarosa. Hay una gran parte del tiempo en que no tengo ningunas ganas de sonreírle al primero que pase para que me lleve, ni de aceptar negativas impensables con la misma sonrisa. Y muchos conocidos simplemente renunciaron a hacer autostop por la falta de solidaridad generalizada en la ciudad a todos los niveles. Pedir ayuda, no es una disciplina muy practicada, pero brindarla lo es aún menos. Mientras más grande y poblada la metrópolis, más fría y aberrada, suele afirmarse con toda la razón.
Cuando llegaba hoy a mi casa, después de salir de un P-1 lleno de personas, encontré a cuatro cuadras de mi casa a una mujer de mediana edad acostada, bocabajo, sobre un pedazo sin asfaltar lleno de fango: había llovido bastante en la tarde. Le pregunté indecisa si necesitaba algo. La mujer se levantó de inmediato, muy dispuesta, y me enseñó las manos y los pies, descalzados, llenos de tierra. Me preguntó entonces si yo le iba a quitar toda aquella mugre, si yo le iba a echar jarros de agua hasta dejarla limpia. Luego empezó a gritar que quién estaba loca, si ella o yo, que por qué no era sincera si de verdad quería ayudar a las personas. No me dio tiempo a responderle nada, se alejó de mí corriendo y gritando. Gritaba que no le hicieran preguntas, que por-el-amor-de-dios no le hicieran preguntas porque iba a mandarlos a todos a la pinga, que quién estaba loca, que tenía las manos y los pies llenos de tierra y nadie tenía ningún derecho a preguntarle nada. Supongo que me creí con algún derecho a ofrecerle la ayuda que no le podía dar. La humanidad prepotente y sus distintas máscaras: la estupidez humana no tiene límites. Tengo que decir que entre todas mis experiencias atormentantes a lo largo de mi vida (infancia y juventud) con el transporte público y el roce con las incontables enfermedades físicas y mentales no puedo considerarme para nada una persona sana. Como mucho, no creo estar loca del todo, pero el equilibrio que conservo no me diferencia en absoluto de esa mujer acostada en el fango a las doce de la noche en un barrio como Luyanó.
Sigo pensando como el austriaco Bernhardt que mi peor desgracia es haber nacido aquí, aunque lo diga de la boca para afuera, si quiero ser sincera conmigo misma.
Imperfectos, egoístas, perversos: la mayoría de las sociedades represoras nos convierten a la vanidad y la estupidez, pero es únicamente nuestra decisión aceptarlo sin más y adaptarnos a ella, o no.
Sorry por la moralina! No pude evitarlo!
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
La fotico pertenece a una agenda del 97, (aunque la foto propiamente es del 96) hecha por unos franceses que la nombraron Les enfants de Cuba: los tipos se fueron por todas las escuelas de arte y terminaron haciendo una exótica combinación de niños descalzos corriendo en Centro Habana, Cayo Hueso, y de madres adolescentes amamantando en plena calle, mezclados con Sarabita, por ejemplo, joven talento del ballet: muy color turismo cultural, ¡claro!
En la portada lo primero que se puede ver, después de la islita, es el macarrónico dibujo de la típica mulata criolla, con dos langostas de pendientes, un tabacón prendido y una botella de ron!



















































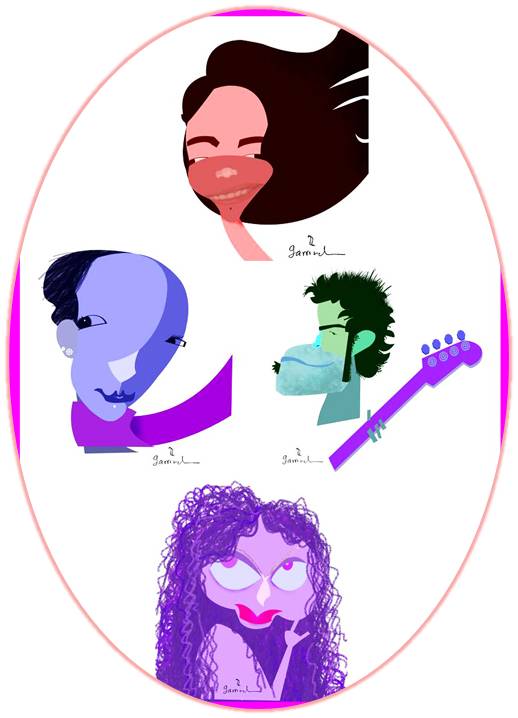




























.jpg)







1 ¿que tu crees?:
Extraordinaria reseña de recuerdos!
Publicar un comentario