
Orlando Luis Pardo Lazo
Para mi padre Dionisio Manuel, 1919-2000
Conúzcole no tenía edad. Su piel cetrina era de papel periódico estrujado, pero con un olor menos agradable. No se peinaba ni afeitaba (para no tentar a la muerte cumplir con un olvidado refrán). Vestía percudidamente elegante, como ya nadie en Cuba sabría hacerlo. El vidrio mate de sus ojos desenfocaba el verdemar del que alguna vez él estuviera orgulloso. Sus encías hacía décadas que eran otra vez las de un recién nacido, lisas como de losa, pero su palabra seguía siendo el látigo de aquel tribuno republicano de barricadas y años treinta y cadáveres de enemigos de clase en cada esquina de Catalunya.
Como hogar donde amparar sus días en duermevela y sus madrugadas insomnes, le bastaba con la intemperie de las escalinatas de Lawton. Allí moraba Conúzcole, reclinado en los peldaños de piedra, bajo sol y sereno, entre los marpacíficos salvajes y la hierba guinea, instalado en su mirador, desde donde se domina un paisaje chato que llega hasta la bahía de La Habana y más allá, hasta la línea claustrofóbica del horizonte, muralla imaginaria para contener el flujo incesante de sus mil y un exilios.
Conúzcole no era viejo en absoluto. Antes bien, después de dejar atrás su primer siglo de vida, ahora parecía atemporal. Su nombre se lo había puesto él mismo con su dicción castiza del Viejo Mundo, seguramente sin darse cuenta, ya nadie podría recordar cuándo (Conúzcole era anterior al tiempo).
"¿Conociste al fundador de este reparto?". "Conúzcole". "¿Y viste funcionando la fábrica de miel de purga?". "Conúzcole". "¿Y el fuego que casi vuela a la destilería de alcohol?". "Conúzcole", respondía él. "¿Y cuando el Cardenal puso la primera piedra del convento?", lo pinchaban chicos y no tan chicos con igual picardía. "¿Y cuando Machado vino a ofrecer ayuda por el ciclón del 26?". "¿Y cuando las líneas del tren eran de palo?". "¿Y cuando la ruta 23 era un tranvía o un carricoche tirado por caballos?". "Conúzcole, conúzcole, conúzcole", era su invariable, no por inverosímil menos verdadera respuesta.
Conúzcole era gallego o asturiano o catalán. Es decir, no tenía nacionalidad. Los cubanos piensan que España es sólo una España, ignorando franca (y un poco franquistamente) que allí se habla un manojo de lenguas, hermosas aunque no siempre bien hermanadas, sino en pugna alrededor de una Corona a ratos cándida y a ratos criminal.
Tal vez fuera vasco, por decir algo exótico. Tal vez, marroquí. Tal vez era otro refugiado de la Rusia zarista, de los tantos que recalaron un par de guerras en la Península (con pasaporte polaco, por ejemplo), antes de huir de las matanzas de Europa hacia la última islita de ultramar. Cuba, esperanza. Cuba, espejismo. Cuba, Conúzcole.
Hombre sin festividades, su alegría tocaba a partes iguales a lo largo y estrecho de cada año, fuera en son de República conservadora o fuera al ritmo de la fanfarria fanática de la Revolución. Nunca se le vio deprimido ni iracundo, como era común entre la gente de Lawton y otros márgenes, quejosos o violentos ante cada nueva adversidad de un socialismo populista que se les fue yendo de las manos, tornándose más despótico y más propiedad colectiva de nadie.
Conúzcole a todos consolaba con sus frases sacadas de un relicario tan antiguo como sus huesos prehispánicos. Conúzcole era un evangelista o por lo menos un epicúreo. Nadie podría asegurar si sabía leer o si interpretaba al azar lo que estaba escrito en la prensa y en aquella Biblia destartalada que era su única mascota. Conúzcole iba a sobrevivir a su época, a pesar de que su época era eterna. Conúzcole sería el único cubano (se ponía muy bravo si lo llamaban extranjero) que asistiría sin asombro al velorio de Fidel, y hasta podría despedir íntimamente en público su duelo: sin patetismos políticos ni histerias histriónicas ni revanchismos históricos. Conúzcole estaba de vuelta de todo lo divino y lo humano.
De hecho, esa era su diversión o acaso la fuente de su sabiduría secreta: los velorios del barrio. Iba puntualmente a todos, casi siempre en la Funeraria de Luyanó, un local que, desde los años cuarenta, fue comprado por los comunistas del PSP para honrar a sus mártires y, de paso, complotar contra la democracia burguesa de turno (Conúzcole en alguna otra vida debió haber sido comunista, pero él mismo se excomulgó).
Arribaba sobre las diez, compraba su cafecito barato (antes había incluso buñuelos), rememoraba detalles que ningún doliente conocía sobre el occiso, y a la medianoche ya se había marchado, dejando cierto aire de resignación tras su estancia de fantasmita parlante. Algo de reconciliación con la existencia aportaba su ubicua asistencia, su talante en harapos majestuosos, su donaire salido de un tiempo etéreo: futurista y ancestral. "Ay, Conúzcole, no somos nada, ¿verdad?". "¡Conúzcole, lo siento, conúzcole!".
Su familia eran todos. Y nadie. No parecía extrañar cercanía de sangre ninguna, pero tampoco de ninguno estaba distante. Uña y carne, con todos y para el bien de todos. Se nutría, más que de marquesitas o croquetas o frozens o yogurts (cuando los había antes), de la cronología de los sucesivos pobladores de Lawton, apócrifos o famosos, enfermos o accidentados, atletas o tullidos, y también lo deleitaban las milagrosas mutaciones de la arquitectura entre pueblerina y cosmopolita del barrio: un lomerío hecho ciudad por la fuerza de voluntad de una Habana siempre habitable, a pesar de los pesares.
Los rumores sobre él eran muchos y muy mal intencionados (o cómicos, que en Cuba es casi igual), aunque jamás se atrevieron a soltárselos en plena cara. Que era judío. Que había sido cura. Que fue espía nazi. Que fue cómplice de Mercader. Que era un prófugo de Alcatraz. Que comía carne cruda. Que conspiró con Hemingway a favor de España y luego contra Hemingway a sueldo del FBI. Que no se bañaba por una promesa de niño. Que era el primer abakuá blanco. Que nunca había sido niño. Que vino en el acorazado Maine y lo dieron por muerto en el 98 (su verdadero nombre estaría en la tarja sin águila de Línea y Malecón). Y, por supuesto, que era gallego o asturiano o vasco o catalán (de todo, excepto español), y que sus padres fueron quemados vivos en una plaza de toros, siglos después de la Inquisición. Cuba como una olla de grillos, donde el mito supera con creces a nuestro aburrimiento constitucional. Cuba como cacareo.
Conúzcole parecía inmune a esa burbuja de malicia sin malevolencia. Conúzcole mismo era el antídoto contra ese odio o miedo al otro que los estudiosos llaman cubanidad, enfermedad congénita de las islas.
Cuando cambió la fecha, algo en su alma de repente se trastocó. No son lo mismo los mil novecientos algo, que los años cero o dos mil nada... Hay como una ruptura de colores, un cambio en el tono de la voz, una cosa frágil muy adentro (bajo los pómulos, en la tráquea y a la izquierda del esternón) que ya no reacciona igual en nosotros. Es una suerte de mudez que se resiste a toda mudanza, sobrecogiendo incluso a Conúzcole, el hombre sin edad que no podía verse trancado en una casa que a la postre resultara una cárcel.
El primer síntoma de abatimiento fue precisamente cuando lo arrestaron en la patrulla número 666, esposado sin necesidad, hasta la estación de Aguilera (al lado del parquecito infantil en ruinas), oprobioso bastión del dictador Fulgencio Batista, castillejo todavía en funciones en la primavera del 2003. Simplemente lo recogieron por "ambulante" en la esquina del antiguo Club Ferroviario, culpable del delito de "peligrosidad" con un adjetivo no menos impronunciable para él: "predelictiva".
Varios vecinos reunieron firmas en protesta, pero luego se aterraron con las noticias de los no sé sabía cuántos arrestos que llegaban como una plaga desde todas las provincias del país. En realidad, estuvo apenas dos días (con sus noches) allí. Y lo trataron con distinción, como a un nuevo Caballero de París: culpable de nada, excepto del contexto de guerra civil que al parecer le tocaría volver a vivir. Le ofrecieron la comida de los oficiales de Seguridad, que ese mes de marzo habían invadido el recinto, y sólo fue forzado a bañarse con la ayuda de una enfermera o siquiatra o ambas traída especialmente desde el policlínico 27 de Noviembre. Esa tardenoche friolenta, sus gritos de humillación restallaron en la vergüenza sinvergüenza de Lawton.
Y Conúzcole cambió, aunque seguro se empeñó en que su apariencia no delatara la metamorfosis. La textura de su piel milenaria perdió su carcasa protectora. La luz larga y vagamente amorfa de sus ojos con cataratas ahora sí lucía opaca de verdad. Un temblor inédito se apoderó de su gesticulación. Las sílabas se le enredaban.
Como guerrillero urbano contra todos los caudillismos del siglo XX, entendió que él no serviría ahora ni como retaguardia (Conúzcole nunca estuvo muy convencido de que el siglo XX ya hubiera pasado). Como orador improvisado y seductor, sus letanías perdieron la misericordiosa espontaneidad, aquel aura de sinceridad seca se resintió, su sentido concreto se tornó retórico. Tal vez un tin retorcido. Tal vez comenzó a mentir, sin notarlo, primer síntoma clínico de toda debacle, sea privada o social.
Conúzcole terminó escurridizo. Dejó de visitar funerarias y tiendas comunales y cafeterías por cuenta propia y quincallitas con productos obsoletos de la época del socialismo soviético, y en el portal del Correo de Avenida Porvenir, por ejemplo, nunca más recaló para comentar en voz alta (o quizá para traducir en clave de cómics), como era su costumbre de décadas, los titulares entecos de los tres tristes periódicos nacionales: Granma, Juventud Rebelde, y Trabajadores.
Eligió retirarse a las escalinatas menos transitadas de Lawton: la de Calle 12 sobre todo, convertida mitad en una cochambre y mitad en un marabuzal (al fondo del matadero de reses también abandonado a su suerte durante el Período Especial de Guerra en Tiempos de Paz). Conúzcole increíblemente envejeció en unas semanas lo que le había ganado en más de cien años a la inmortalidad.
Cayó en cama. Como no tenía cama donde caerse, alguien llamó a una ambulancia automática y lo dejaron de urgencia en el Cuerpo de Guardia de la antigua Quinta Benéfica, hoy hospital Miguel Enríquez. De cuando en cuando, lo auscultaban. De cuando en cuando, alguna toma de presión, no tanto para el diagnóstico como para entrenar a estudiantes llegados desde la Amazonia o de ese volcán extinto que es América Central.
Conúzcole les sonreía, condescendiente. Parecía saber más que todos a su alrededor. Acaso él era allí el único que entendía por qué su cuerpo de pronto se comportaba tan irreparablemente mal. Acaso él era allí el único que había vivido una biografía con autenticidad, sin dobleces de dientes para afuera, pero también sin credos de los que arrepentirse, así en la Madre Patria como en la Ínsula Independiente desde 1902 o 1959 (según quien dictara esa asignatura siempre a sueldo del poder que se llama Historia de Cuba).
Conúzcole deliraba. Sus compañeros de calamidad, cada cual en un camastro, le permitían explayarse en aquellas ensoñaciones, entretenidas incluso para el temperamento incivil de las enfermeras emergentes, adolescentes algo desfachatadas que lo llamaban "Abu" y que tenían más carisma para peinarlo que para cogerle una vena (por primera vez en décadas sus cabellos finísimos obedecían a un peine). Conúzcole contaba cuentos de Europa. Pero Europa se limitaba para él a los cerros cerreros de España.
En cada historia, la Historia se le iba desfigurando. Las fechas eran líquidas, estirables, anacronismos de un siglo XX de caucho. También se saltaba las distancias entre las aldeas y los villorrios y los nombres ceceantes de sus vecinos. También embrollaba sus viajes con un uniforme tan obligatorio como analfabeto, fuera de la milicia o de las quintas columnas o de las quinientas comunas. Y en cada relato, afloraba el tufo de la violencia inmanente de la que huyó como de la peste un Conúzcole joven, traicionando en cada fuga a un amor que a él le hubiera gustado que durase hasta el día de hoy (nadie en Lawton le conocía ninguno).
Nadie en Lawton tenía tiempo tampoco para acompañarlo en la sala como a los otros pacientes. Ni falta que le hacía, supongo.
Todas sus dulcineas se llamaban María. Todas eran dulcísimas, de tez de pera y olor a uva en sus labios (frutas imaginarias en Cuba), la mirada frondosa, el talle algo regordete por la descripción, todas prestas al baile y al cante, algo brutas de carácter pero muy nobles de corazón. Todas seguro que todavía esperando por él, por su regreso en barco, tal y como a cada una de ellas se lo prometió, aunque ninguna lo conociera como Conúzcole, ni quisieran creerle que él tenía ya más de cien. ¿Años? ¿Días? ¿Cómo darse cuenta de lo que se ha vivido, cuando la memoria no es sino luz dentro de nuestras cabezas recostadas sobre un almohadón estatal?
Conúzcole calló. Fue tan simple como cualquier rimita de pueblo. Una redondilla. Cayó redondo. Sin su verbo de humanidad con zetas y jotas guturales, el cuerpo se le hundió de súbito bajo su propia impesantez muda. Pasó lo impensable. De carapacho a esqueleto a cadáver en una sola tardenoche de Luyanó, de las más frías de que hubiera noticia para el mes de noviembre. Ironías simétricas, falleció un viernes once del mes once del año once: once upon a time..., había una vez... (sus fábulas de fabadas y ferias comenzaban anticuada pero incorruptiblemente así). Tal vez murió demasiado tiempo después de haberse ido apagando. Y su raza de buenazo de mundo no se lo merecía.
En un hangar de la morgue, de cuyo número aunque quisiera no podría acordarme, congelaron su biología que nadie en el país reclamó. Lawton, por supuesto, ni lo extrañó. O tal vez sólo se extrañó del hueco dejado en esa barrida barriada por su icono más ancestral. Pero, para entonces, hacía semanas que el noviciado médico de Cuba y de otros países bolivarianos tasajeaban sus órganos en solventes orgánicos, para aprender cómo era un ser vivo (técnicamente, un ser muerto) por dentro. O para, con suerte, toparse histoquímicamente con la maravilla de su alma anónima de inmigrante casi nacido aquí.
Conocí a Conúzcole a través del diario de mi padre, libretona cuadriculada repleta a tope con su letrona cayuca de valenciano, mamotreto que nunca me mostró hasta el día que él también terminó (ya sin Conúzcole como consuelo) tendido en la funeraria post-comunista de la Calzada de Luyanó.
Mi padre lo escribió durante siglos de espaldas a nuestra familia: su diario era su intimidad con Dios o acaso con la carencia crónica de Dios. Me dio mucha lástima leerlo, tan torpe con las oraciones que la vida le había obligado a vivir, tan austero y por eso mismo tan osado en imágenes y en buches amargos, tan perdido y tan digno en la tierra a la que lo trajeron sus padres para morirse enseguida (en la misma fecha de años sucesivos), tan huérfano de nosotros (quiero decir, de mí), tan Conúzcole tú y yo tan desconúzcole, viejo.
Ahora supongo que me toca a mí. Con tal de fundar desesperadamente tarde una familia o al menos una cárcel libre, negocié vía postal una fe de bautismo de una capilla olvidada en mil ochocientos algo. Luego, haces click en un turno interminable, gracias a piratear una cuenta cubana de internet. Y, entonces, cabalgar el míocid de colas madrugadoras y la corruptela en moneda fuerte del funcionariado, que emana del Archivo Nacional (ese gran plagio en manos de las polillas del proletariado) y culmina en un pasaporte de cualquier parte menos cubano: Habana, camisa blanca de mi esperanza, no apartes de mí a ninguna España (que después serán en mi propio diario una sola España).
Sigue siendo tan simple como una rimita popular. Una seguidilla guajira. Un tragedia tirada a choteo. Emigrar de vuelta a la patria más reconocible, que siempre será aquella que nunca llegamos del todo a conocer. Lo siento, Conúzcole.


















































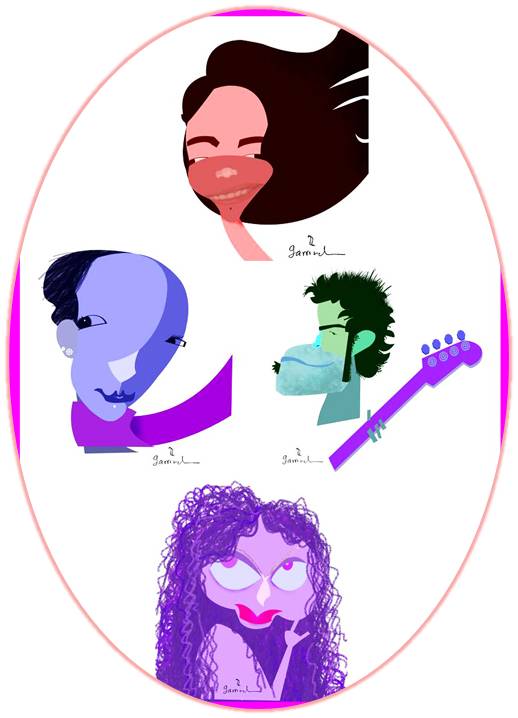




























.jpg)







0 ¿que tu crees?:
Publicar un comentario